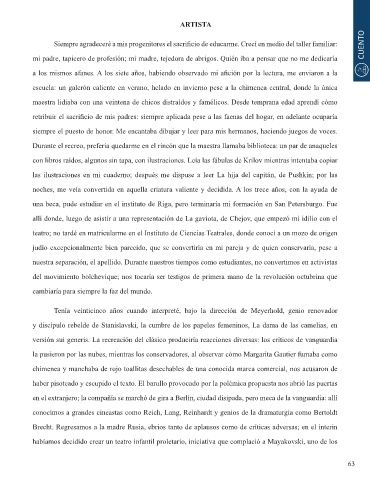Page 63 - Memoria2018
P. 63
ARTISTA
CUENTO
Siempre agradeceré a mis progenitores el sacrificio de educarme. Crecí en medio del taller familiar:
mi padre, tapicero de profesión; mi madre, tejedora de abrigos. Quién iba a pensar que no me dedicaría
a los mismos afanes. A los siete años, habiendo observado mi afición por la lectura, me enviaron a la
escuela: un galerón caliente en verano, helado en invierno pese a la chimenea central, donde la única
maestra lidiaba con una veintena de chicos distraídos y famélicos. Desde temprana edad aprendí cómo
retribuir el sacrificio de mis padres: siempre aplicada pese a las faenas del hogar, en adelante ocuparía
siempre el puesto de honor. Me encantaba dibujar y leer para mis hermanos, haciendo juegos de voces.
Durante el recreo, prefería quedarme en el rincón que la maestra llamaba biblioteca: un par de anaqueles
con libros raídos, algunos sin tapa, con ilustraciones. Leía las fábulas de Krilov mientras intentaba copiar
las ilustraciones en mi cuaderno; después me dispuse a leer La hija del capitán, de Pushkin; por las
noches, me veía convertida en aquella criatura valiente y decidida. A los trece años, con la ayuda de
una beca, pude estudiar en el instituto de Riga, pero terminaría mi formación en San Petersburgo. Fue
allí donde, luego de asistir a una representación de La gaviota, de Chejov, que empezó mi idilio con el
teatro; no tardé en matricularme en el Instituto de Ciencias Teatrales, donde conocí a un mozo de origen
judío excepcionalmente bien parecido, que se convertiría en mi pareja y de quien conservaría, pese a
nuestra separación, el apellido. Durante nuestros tiempos como estudiantes, no convertimos en activistas
del movimiento bolchevique; nos tocaría ser testigos de primera mano de la revolución octubrina que
cambiaría para siempre la faz del mundo.
Tenía veinticinco años cuando interpreté, bajo la dirección de Meyerhold, genio renovador
y discípulo rebelde de Stanislavski, la cumbre de los papeles femeninos, La dama de las camelias, en
versión sui generis. La recreación del clásico produciría reacciones diversas: los críticos de vanguardia
la pusieron por las nubes, mientras los conservadores, al observar cómo Margarita Gautier fumaba como
chimenea y manchaba de rojo toallitas desechables de una conocida marca comercial, nos acusaron de
haber pisoteado y escupido el texto. El barullo provocado por la polémica propuesta nos abrió las puertas
en el extranjero; la compañía se marchó de gira a Berlín, ciudad disipada, pero meca de la vanguardia: allí
conocimos a grandes cineastas como Reich, Lang, Reinhardt y genios de la dramaturgia como Bertoldt
Brecht. Regresamos a la madre Rusia, ebrios tanto de aplausos como de críticas adversas; en el ínterin
habíamos decidido crear un teatro infantil proletario, iniciativa que complació a Mayakovski, uno de los
63